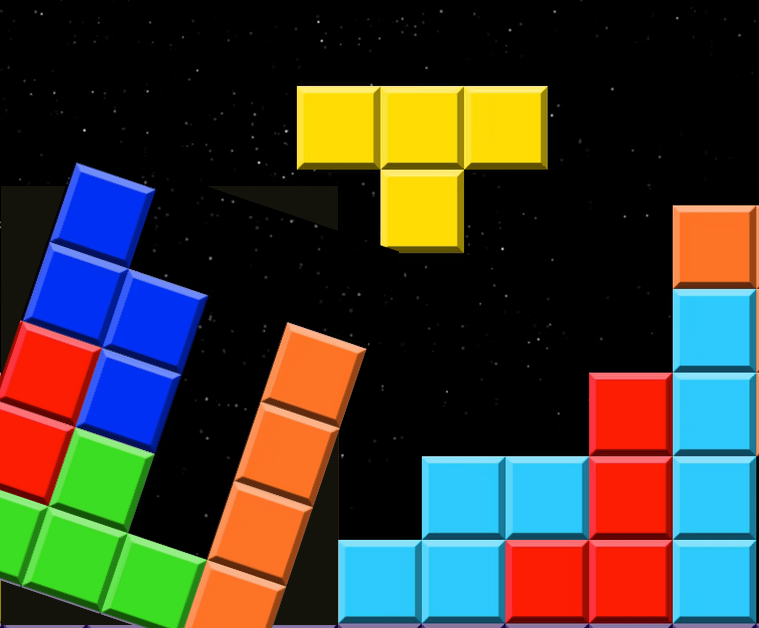
Salgo a la calle una mañana y, a dos manzanas de casa, me encuentro con un grupo de hare krishnas. Túnicas de colores, cabezas rapadas, amplios calzones… Ayudados de tambores y pequeños platillos, repiten incansables su mantra: hare krishna, hare krishna, krishna krishna, hare hare… Ofrecen a los viandantes una especie de pastas -vegetarianas, supongo- y libros sobre su doctrina. El puñado de jóvenes rezuma mansedumbre y sonrisas petrificadas. No sé si son felices.
¡Joder! ¡El túnel del tiempo! Como si volviéramos a los años setenta del pasado siglo.
Y me lleva a pensar que, entre tantas cosas que están de vuelta, habría que incluir las religiones fuertes -los integrismos religiosos- y su peso en la política.
En realidad, las religiones jamás han desaparecido de la esfera política. Ambos espacios han seguido comunicados por multitud de conductos, evidentes algunos, más confusos y difíciles de precisar otros.
Conozco el caso de alguien que anduvo con los hare krishna en su primera juventud, para, después de abandonar el grupo, situarse el resto de su vida en la órbita de la izquierda abertzale. Y en sentido contrario, a quien pasó de militar en la izquierda más radical a convertirse al Islam y ser una fervorosa creyente. La vida da muchas vueltas, o puede que haya ciertas necesidades personales y estructuras de pensamiento que comuniquen polos en apariencia tan opuestos.
Por dejar claras las cosas, no creo que haya mucho que decir -en abstracto- sobre las creencias religiosas. La fe, nos dice una mayoría de teólogos -entre los cristianos, al menos-, se tiene o no se tiene, pero no se puede analizar a la luz de la razón. Credo quia absurdum (creo porque es absurdo), según el habitual resumen de la sentencia de Tertuliano. Parecida es la opinión de Agustín de Hipona -San Agustín-: la fe como única vía para creer, porque considera que la existencia de dios es inalcanzable para la razón. Aquí lo dejo. Me parece suficiente. No sé si se pueden dar muchas vueltas a un asunto sobre el que, nos dicen, no cabe razonar.
Añado, por mi cuenta, que la no-existencia de algo es imposible de demostrar, porque racionalmente nunca cabe descartar la hipótesis de que no lo hayamos encontrado todavía. Y eso -dejando de lado la seriedad de la teología- es aplicable también a las cosas más prosaicas de este mundo: al Yeti, al monstruo del lago Ness, a los extraterrestres, o a la felicidad perpetua.
Así que la cuestión, en mi opinión, no es tanto lo que cada cual crea o deje de creer -su opción personal respecto a las religiones-, sino la relación de la doctrina que asume con la organización, funcionamiento, leyes y gobernanza de toda la sociedad.
Doy por descontado que quienes profesan una creencia religiosa se verán influenciados por ella en todos los ámbitos de la vida, también en la política. En la dirección que sea, porque el abanico de opciones -al menos en el caso de la religión católica- es muy amplio: desde la derecha más extrema hasta la teología de la liberación.
Pero no es lo mismo profesar una religión que pretender que toda la sociedad se rija por tus preceptos religiosos. Si quien abraza una fe religiosa da por bueno que las cosas de este mundo -de la política- sean objeto de deliberación pública en base a datos y argumentos racionales, y acepta que las decisiones las tome el conjunto de la ciudadanía, su creencia pertenecería al ámbito de lo personal, como tantas otras creencias. Y, por el contrario, si persigue que todo quede sometido a los mandatos imperativos de su religión, hacerlos obligatorios para la sociedad al completo, se convierte en un grave problema al invadir la esfera pública. Colocar los mandatos divinos por encima de la voluntad y la razón humanas es difícilmente compatible con la democracia.
Claro que entre los dos polos hay un amplísimo abanico de posibilidades y matices. En lo que llamamos Occidente, separar las esferas de la religión y la política -el laicismo- ha sido una lucha de siglos que nunca ha terminado de cerrarse. Pese a todo, los espacios laicos, no confesionales, se han ido ensanchando y, en diferentes medidas, alcanzado a casi todas las zonas del planeta.
Ahora vivimos tiempos de regresión. Diferentes integrismos religiosos están creciendo a lo largo y ancho del mundo, una involución que alcanza, cuando menos, a las tres religiones del libro.
En EEUU grupos rigoristas cristianos han jugado desde siempre un importante papel político. Por América Latina llevan tiempo extendiéndose corrientes evangélicas. Esos grupos religiosos conservadores -también hay sectores católicos entre ellos- están apoyando, en muchos casos, a políticos de la ultraderecha. Desde Trump a Bolsonaro, pasando por la convulsa Centroamérica, cabalgan una ola integrista que enarbola la bandera de las guerras culturales: contra los derechos al aborto, a la eutanasia, al matrimonio igualitario… Han convertido en su bestia negra a una ideología de género que ni se molestan en definir. A la par, defienden políticas económicas ultraliberales, aunque uno no alcance a comprender la relación entre desregular los mercados y pagar menos impuestos (los ricos, sobre todo) y la Biblia, cuyos textos fueron escritos en tiempos en los que ni siquiera existían el capitalismo, las multinacionales o los paraísos fiscales.
El integrismo religioso se ha acrecentado también en Israel. Los ultraortodoxos judíos han jugado un creciente papel en la orientación de los gobiernos de Netanyahu. Nacionalismo y religión se han dado la mano para defender el Gran Israel -porque aparece en las sagradas escrituras, un argumento demoledor- y poner en marcha una política expansionista de asentamientos que dificulta sobremanera -si no impide- avanzar hacia una paz basada en la coexistencia de dos estados.
En los países musulmanes el peso de los integrismos religiosos se ha agigantado. En la actualidad, se articulan en torno a ellos las corrientes de masas más poderosas de su ámbito, muy beligerantes respecto al control social y con ramas extremadamente agresivas. Versiones más o menos rígidas de la sharía se aplican en numerosos países. En algunos casos se han llegado a implantar regímenes teocráticos de un rigorismo brutal.
El auge de los integrismos es otro factor que está contribuyendo al incremento de la polarización política y al retorno de muchas sombras del pasado. Los fundamentalismos se alzan sobre mandamientos incuestionables dictados para la eternidad por un dios infalible. Desde esa mirada petrificada, toda disidencia es blasfema, la razón es un peligro y tras las libertades -de conciencia, de acción, de pensamiento…- acecha el maligno. Levantan un muro infranqueable entre creyentes (el bien) y no creyentes (el mal). Y como es obligado combatir la maldad, abominan de la pluralidad social. En sus versiones fuertes, aplican brutales discriminaciones por las creencias religiosas o el género. Pueden llegar, y sobran los ejemplos, a tratar de aniquilar a los infieles.
Así que el crecimiento de los integrismos no es ninguna broma. Si no se guardan las debidas distancias, la mezcla de religión y política es un cóctel explosivo, letal muchas veces. Los fanáticos, se vistan de lo que se vistan, son muy peligrosos.